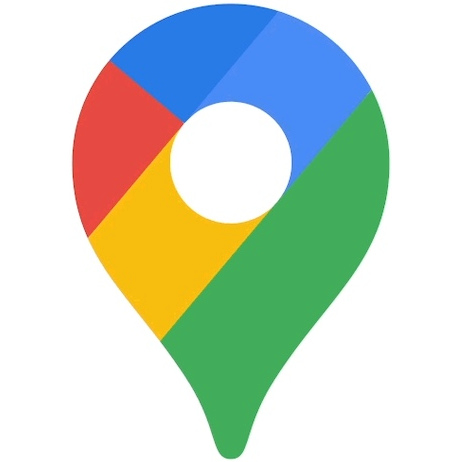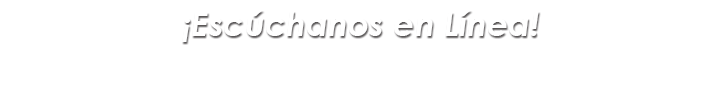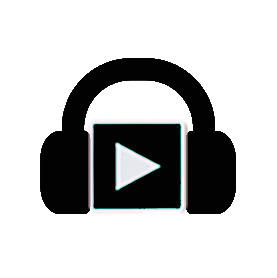LONDRES (AP) — El primer ministro británico, Boris Johnson, pasará 10 días en aislamiento voluntario tras un contacto con un paciente confirmado del virus, según anunció su oficina el domingo, que revocó un anuncio anterior sobre que el mandatario no haría cuarentena.
LONDRES (AP) — El primer ministro británico, Boris Johnson, pasará 10 días en aislamiento voluntario tras un contacto con un paciente confirmado del virus, según anunció su oficina el domingo, que revocó un anuncio anterior sobre que el mandatario no haría cuarentena.Johnson y el jefe del Tesoro, Rishi Sunak, recibieron notificaciones del sistema de rastreo del país por haber estado en contacto con un caso confirmado del virus, según la oficina del mandatario. El primer ministro se había reunido el viernes con el Secretario de Salud, Sajid Javid, que el sábado dio positivo en COVID-19. Javid, que había completado su vacunación, ha dicho que padece síntomas leves.
Se supone que las personas que reciben una notificación en la aplicación de celular deben aislarse, aunque no es un requisito legal. Por lo general se recomienda a los contactos de positivos que se aíslen a 10 días.
Pero en un principio, la oficina de Johnson dijo que en lugar de eso, Sunak y el primer ministro se haría una prueba diaria de coronavirus dentro de un sistema alternativo piloto en el que participan varios empleadores, incluido el gobierno.
Ese plan fue abandonado menos de tres horas después ante la indignación por el aparente trato especial para políticos. La oficina de Downing Street dijo que Johnson haría cuarentena en Chequers, la residencia rural del primer ministro, y “no participará en la prueba piloto”. Sunak también haría cuarentena voluntaria, según el comunicado.
Gran Bretaña sufre un auge de contagios de coronavirus y una oleada asociada de avisos a cientos de miles de personas para que hagan cuarentena porque estuvieron cerca de alguien contagiado. Negocios como restaurantes, automotrices y el metro de Londres dicen estar faltos de personal por las normas de cuarentena voluntaria.
 MOSCÚ (AP) — Un grupo de derechos humanos ruso anunció el domingo que tendrá que disolverse luego que las autoridades de Rusia le bloquearon su portal de internet, supuestamente por publicar contenidos “indeseables”.
MOSCÚ (AP) — Un grupo de derechos humanos ruso anunció el domingo que tendrá que disolverse luego que las autoridades de Rusia le bloquearon su portal de internet, supuestamente por publicar contenidos “indeseables”.La medida afecta a Team 29, una asociación de abogados y periodistas especializados en casos de traición, espionaje y libertad de información.
La agrupación relató que las autoridades rusas la habían acusado de propagar contenidos de una ONG checa que había sido tachada de “indeseable” en Rusia.
El website de la agrupación fue bloqueado el viernes a pesar de que negó enfáticamente las acusaciones. Sus abogados indicaron que lo más probable es que el gobierno ruso ahora acuse penalmente a los miembros y partidarios de la agrupación.
“Bajo estas condiciones, continuar las actividades de Team 29 presentará un riesgo claro y directo a la seguridad de una cantidad considerable de personas, y no podemos ignorar ese riesgo”, expresó la agrupación.
Añadió que borrará todos sus contenidos en internet a fin de eliminar todo riesgo, y que sus abogados seguirán representando a los clientes, pero a modo personal.
El cierre de Team 29 ocurre en medio de una ofensiva del gobierno contra opositores, periodistas independientes y grupos de derechos humanos de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre.
Esa votación es considerada parte importante de los planes del presidente Vladimir Putin de afianzarse en el poder antes de la elección presidencial del 2024.
 MOSCÚ (AP) — Funcionarios de emergencias dijeron el viernes que un avión de pasajeros ruso con 17 personas a bordo ha desaparecido sobre Siberia.
MOSCÚ (AP) — Funcionarios de emergencias dijeron el viernes que un avión de pasajeros ruso con 17 personas a bordo ha desaparecido sobre Siberia.La oficina regional del Ministerio de Emergencias dijo que el avión An-28 desapareció en la región de Tomsk en Siberia occidental.
Dijo que en el avión viajaban 14 pasajeros, incluidos tres niños, y tres tripulantes. Se iniciaron tareas de búsqueda con ayuda de helicópteros, dijeron los funcionarios.
El An-28 es un avión a turbohélice diseñado en la época soviética. Realiza vuelos cortos y lo usan pequeñas aerolíneas rusas y de otros países.
El avión desaparecido, de la aerolínea local Sila, volaba de la población de Kedrovoye a la ciudad de Tomsk.
La tripulación del vuelo no había reportado problemas antes de la desaparición del avión, dijeron las autoridades.
Pero se activó la baliza de emergencia del avión, señal de que debió realizar un aterrizaje forzoso o que cayó.
Hace 10 días, otro avión ruso cayó cuando se aprestaba a aterrizar en la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, y murieron las 28 personas a bordo. La investigación de la caída del As-26 está en curso.
 LONDRES (AP) — Para muchos, es una cortesía o una precaución sensata. Para otros es una imposición, una molestia diaria.
LONDRES (AP) — Para muchos, es una cortesía o una precaución sensata. Para otros es una imposición, una molestia diaria.La mascarilla, una importante fuente de debate, confusión e ira en todo el mundo durante la pandemia del coronavirus, divide a la población a medida que la crisis se suaviza.
Gran Bretaña se está preparando para la acritud el lunes, cuando el gobierno ponga fin a la obligación legal de usar tapabocas en la mayoría de los espacios cerrados, incluyendo tiendas, trenes, autobuses y metro. El uso del barbijo en muchos lugares dejará de ser una orden para convertirse en un pedido.
Pero la gente está ya dividida.
“Me alegro”, dijo Hatice Kucuk, propietaria de un café en Londres. “No creo que ayuden mucho realmente”.
La cineasta Lucy Heath, por su parte, señaló que preferiría que siguiesen siendo obligatorias en el metro y en los supermercados.
“Creo que las personas vulnerables sentirán que no quieren salir”, afirmó.
El final de muchas de las restricciones impuestas para frenar la pandemia la próxima semana — en una jornada bautizada en su día por los diarios británicos como el “día de la libertad” — se produce mientras el país enfrenta un incremento de los contagios y los decesos por el virus, a pesar de la campaña de inmunización que ha hecho que dos tercios de la población adulta hayan recibido ya las dos dosis de la vacuna.
 BUENOS AIRES (AP) — Mientras luchaba para que su cuadro de COVID-19 no empeorara, la argentina Paola Almirón se enteró de que cuatro familiares contagiados habían sido ingresados al mismo hospital donde estaba internada. La mujer pudo sobrevivir, pero la mayoría de sus allegados no lo lograron.
BUENOS AIRES (AP) — Mientras luchaba para que su cuadro de COVID-19 no empeorara, la argentina Paola Almirón se enteró de que cuatro familiares contagiados habían sido ingresados al mismo hospital donde estaba internada. La mujer pudo sobrevivir, pero la mayoría de sus allegados no lo lograron.Todavía con algunas secuelas físicas y un año después de asistir a los entierros de su madre, su hermana y su tía, Almirón se sintió más preparada para regresar al cementerio de las afueras de Buenos Aires donde descansan sus restos. El martes honró con unas flores a las tres mujeres, quienes están entre las más de 100.000 víctimas que el nuevo coronavirus ha causado en Argentina desde que impactó en marzo de 2020.
“Falleció primero mi mamá, a los dos días mi hermana y a los tres días mi tía. Fue terrible ir al cementerio con mi hermano tres veces en una semana. Ir nosotros dos solitos a enterrar a nuestra familia”, dijo entre sollozos Almirón, de 38 años y supervisora de Enfermería en el Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravena de Gandulfo durante una entrevista con The Associated Press realizada en ese nosocomio situado en la localidad de Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires.
Almirón sufrió una neumonía bilateral pero tuvo fuerzas para salir adelante, lo mismo que su padre, quien también estuvo internado en ese hospital durante un mes. No pudieron sobrevivir su madre, Carmen Aguirre, de 68 años y aquejada de una patología neurológica; su hermana Laura, de 41 y con síndrome de Down, y su tía María Almirón, de 86. Un mes después de esas pérdidas el virus también se llevó a la tumba a un cuñado.
Almirón y muchos otros argentinos observan con desazón cómo su país suma 100.250 fallecidos y se sitúa entre los 13 primeros en el mundo con más decesos por cada 100.000 habitantes y el cuarto de América (221,72) después de Perú (598,23), Brasil (253,89) y Colombia (225,14), según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.