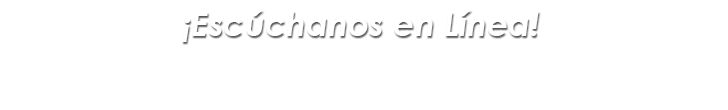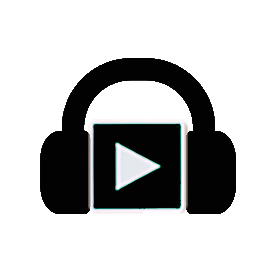YUNGAS, Bolivia (AP) — Cielo Torres siempre había vivido en Bolivia . Sin embargo, antes de mudarse a los 17 años al remoto pueblo de Tocaña, donde vive gran parte de la comunidad afrodescendiente del país , rara vez se había topado con personas que se le parecieran.
YUNGAS, Bolivia (AP) — Cielo Torres siempre había vivido en Bolivia . Sin embargo, antes de mudarse a los 17 años al remoto pueblo de Tocaña, donde vive gran parte de la comunidad afrodescendiente del país , rara vez se había topado con personas que se le parecieran.“En Santa Cruz, éramos los únicos afros”, dijo Torres, ahora de 25 años. “Pero cuando vi a otros como yo, me dije: Aquí es donde quiero estar. Aquí me siento cómodo y comprendido”.
Su sentido de pertenencia refleja la experiencia de muchos afrobolivianos. Aunque reconocidos oficialmente en la Constitución desde 2009, siguen siendo uno de los grupos menos visibles de Bolivia, luchando por sentirse a gusto en su tierra.
“Muchos piensan que somos extranjeros y que no tenemos ningún derecho”, dijo Carmen Angola, directora ejecutiva del Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO). “Pero nacimos aquí”.
Más de 11,3 millones de personas viven en Bolivia. Alrededor de 23.000 se identificaron como afro en un censo de 2012, la primera y única vez que aparecieron como una categoría distinta. La mayoría vive en Yungas, una región donde las carreteras y las comunicaciones son escasas, pero abundan las plantaciones de hoja de coca .
“Nuestras comunidades afro dependen de la cosecha de coca o de la producción de miel”, dijo Torres, quien dirige un negocio de apicultura con su esposo.
“Somos gente acostumbrada a caminar por senderos en lugar de caminos pavimentados”, añadió. “Gente que aprende de la tierra”.
Gestos simbólicos, escaso cambio
Es difícil obtener información oficial sobre la historia de la comunidad. "El Estado nos ha invisibilizado", dijo la activista Mónica Rey. "No existían registros escritos que reflejaran nuestra realidad. Nosotros mismos escribimos esa historia".
Dijo que se lograron algunos avances en 2007, un año después de que Evo Morales se convirtiera en el primer presidente indígena de Bolivia . "Para 2009, ya estábamos incluidos en la Constitución", añadió. "Pero hemos exigido nuestra inclusión y nuestros derechos a todos los gobiernos anteriores".
Morales apoyó la fundación de CONAFRO en 2011. Ese mismo año, se declaró el 23 de septiembre como el Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana. Sin embargo, según Rey, el reconocimiento simbólico no basta para lograr un cambio estructural.
“La idea era que este día sirviera para reafirmar nuestra identidad y que el Estado creara políticas públicas para el pueblo afro”, dijo Rey. “Pero resulta que lo celebramos entre nosotros y el gobierno no hace nada”.
Ella y Carmen Angola afirman que promover el legado de su pueblo ha resultado difícil. Angola ha intentado convencer a las autoridades locales para que permitan a un grupo de afrobolivianos visitar escuelas y compartir sus conocimientos sobre su comunidad. Hasta el momento, nadie ha accedido.
“Solo dicen que van a abordar la discriminación, la historia y el racismo”, dijo Angola. “Pero quienes crearon los planes de estudio no son negros. Su historia no es la nuestra”.
De las minas a las haciendas
CONAFRO unió esfuerzos con otra organización para recopilar testimonios que documentaran el pasado olvidado de la comunidad afroboliviana. En 2013 se publicó un documento exhaustivo.
“Recuperamos nuestra historia”, dijo Rey. “Nuestras experiencias, los relatos de nuestros mayores, nuestra cultura, han sido rescatados y documentados”.
El pueblo afroboliviano desciende de los africanos esclavizados en América durante la conquista europea entre los siglos XVI y XVII.
En su mayoría nacidos en el Congo y Angola, fueron llevados inicialmente a Potosí, una ciudad minera colonial ubicada a unos 550 kilómetros (340 millas) al sureste de La Paz.
La gran altitud —4175 metros sobre el nivel del mar— y las condiciones climáticas extremas rápidamente les pasaron factura. Posteriormente, la exposición al mercurio y otras sustancias presentes en la minería provocó enfermedades graves, como pérdida de dientes, enfermedades respiratorias y la muerte.
Dos siglos después, los ancestros de la actual población afroboliviana fueron reubicados forzosamente en Yungas. Allí se asentaron y comenzaron a trabajar en grandes haciendas, donde se cultivaban hoja de coca, café y caña de azúcar.
“Los afrodescendientes se estaban muriendo y eso era un inconveniente porque se consideraban inversiones”, dijo el sociólogo Óscar Mattaz. “Así que la gente empezó a comprarlos y a llevárselos”.
Actualmente Tocaña y pueblos vecinos son considerados el corazón cultural de los afrobolivianos.
Un rey sin corona
En Mururata vive Julio Pinedo, líder simbólico considerado el rey de los afrobolivianos.
La comunidad negra de Bolivia ha reconocido a los reyes durante siglos. El papel de Pinedo no tiene peso político dentro del gobierno, pero se le considera un defensor de los derechos de su pueblo. Las autoridades locales reconocen su título e incluso asistieron a su coronación en 1992.
“El rey era un símbolo de realeza en la comunidad”, dijo Mattaz. “Era muy influyente, trabajaba duro y era respetado”.
Su posición apenas influyó en su estilo de vida. Pinedo, ahora de 83 años, reside en la misma humilde casa de siempre. Ahora depende de la cosecha de coca de su hijo para obtener ingresos.
Pinedo recibe a los visitantes. Pero entablar conversación le resulta difícil debido a su edad. Según su esposa, Angélica Larrea, su ascendencia real se remonta a 500 años.
“Recuerdo su coronación”, dijo. “Vino gente de otras comunidades. Bailaron y hubo una procesión. Vino un sacerdote y celebramos la misa”.
Un puñado de afrobolivianos ha intentado descifrar la espiritualidad de sus antepasados. Sin embargo, la comunidad sigue siendo mayoritariamente católica.
Cerca de la casa de Pinedo, la única parroquia de Mururata no tiene sacerdote residente. Sin embargo, un grupo de mujeres devotas son bienvenidas a leer la Biblia cada domingo.
Isabel Rey, pariente lejana de Mónica, dijo que sus antepasados eran católicos. Y aun sin un sacerdote en quien confiar, la catequista a cargo de la iglesia ha mantenido firme la fe de la comunidad.
“Pronto cumplirá 40 años compartiendo la palabra del Señor”, dijo Rey. “La ayudo, porque no puede seguir con el trabajo sola”.
Una danza de lucha y amor.
Puede que no exista una espiritualidad afroboliviana, pero el alma de la comunidad permanece unida a través de la “saya”, una danza tradicional interpretada con tambores y cantos.
“Nuestras reivindicaciones nacieron a través de esta música”, dijo Rey. “La saya se ha convertido en nuestro instrumento para ganar visibilidad. Protestamos con tambores y canciones”.
Torres recordó haber bailado saya antes de mudarse a Tocaña. Sin embargo, sus sentimientos al bailarla cambiaron.
“Aquí se baila con el corazón”, dijo. “Aprendí a cantar y a escuchar. No es música cualquiera, porque a través de ella contamos nuestra historia”.
Dijo que cada detalle de sus vestimentas tiene un significado. El blanco simboliza la paz y el rojo honra la sangre derramada por sus antepasados. Los hombres usan sombreros negros para recordar cómo sus predecesores trabajaron incansablemente bajo el sol. Y las trenzas de las mujeres representan los caminos con los que soñaron para escapar.
“Puede parecer moda, pero no lo es”, dijo Torres. “Es nuestra cultura”.
Durante más de una década, ha aprendido nuevos pasos y canciones de saya. Dominó el idioma de su comunidad —una variante del español no reconocida oficialmente— y se siente orgullosa de su identidad.
“Antes me daba vergüenza bailar saya”, dijo Torres. “Pero cuando veía a la gente bailar aquí, me decía: 'Esto es lo que soy. Soy negra'”.
Comprometida a criar a su hija para que también esté orgullosa de su ascendencia, elogia constantemente su color de piel, cabello y movimientos.
“Ella ya baila saya”, dijo Torres. “Le digo: 'Eres negra. Mi niñita negra'”.
La cobertura religiosa de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.
MARÍA TERESA HERNÁNDEZ es reportera del equipo de Religión Global de AP. Trabaja en la Ciudad de México y cubre Latinoamérica.
(Foto AP/Juan Karita)